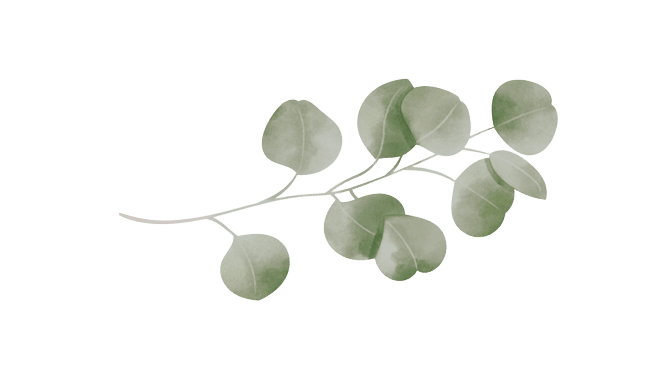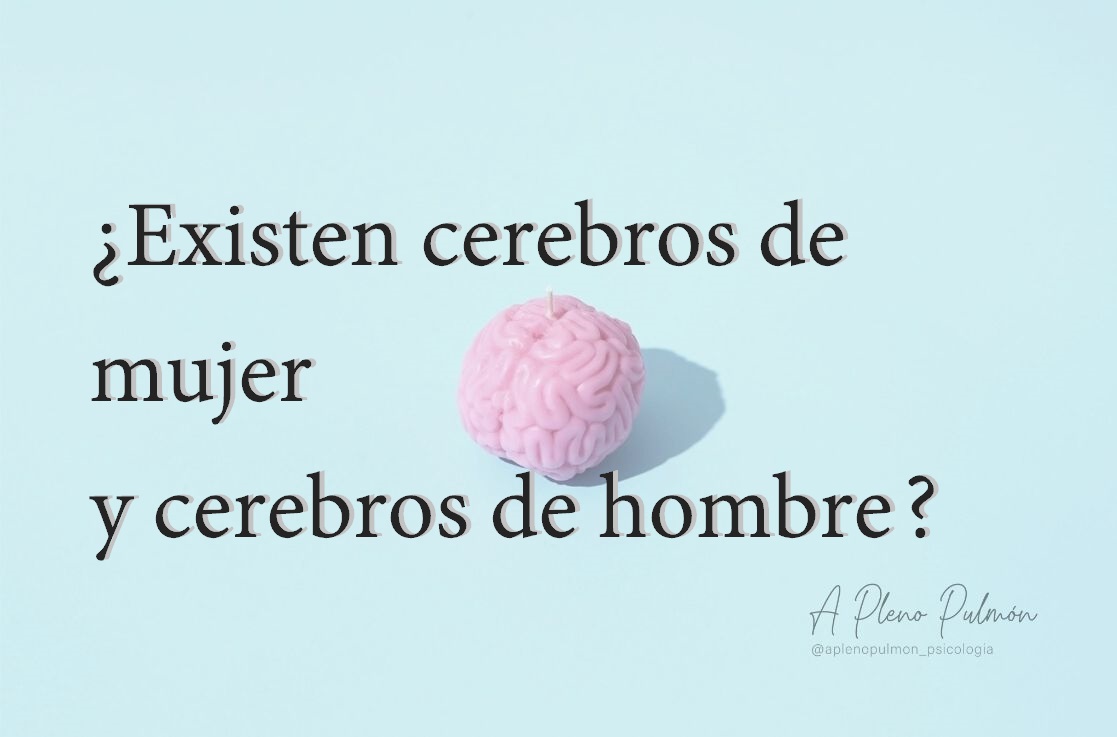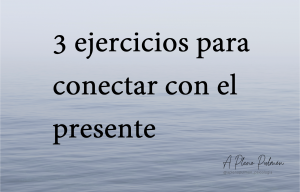En la actualidad las nuevas tecnologías y con ello, los recursos con los que cuenta la Neurociencia y el mundo de la investigación para llevar a cabo averiguaciones son cada vez más extensos a la par que precisos. Sin embargo, aún hoy se siguen editando y citando libros y estudios con contenido aparentemente opuesto: mientras unos apuestan por la existencia de estas diferencias, otros afirman con seguridad que actualmente no existen pruebas contundentes que puedan respaldar esta evidencia. ¿Por qué no se llega a un acuerdo?
La neurocientífica Gina Rippon del Aston Brain Centre ha basado sus investigaciones en esta cuestión. Tras años de investigación tiene claro que no existen diferencias significativas genéticas entre ambos cerebros halladas por la investigación neurocientífica. Lo que sí existe, afirma, es multitud de interés mediático entre otros en demostrar cualquier indicio que nos muestre de manera diferencial.

Qué nos cuenta la historia…
La duda sobre la existencia de diferencias significativas entre los cerebros de hombre y de mujer no es algo actual. Es, de hecho, desde finales del siglo XVIII o principios del XIX que se comienza explorar desde la ciencia el camino que pudiera llevarnos a una respuesta concisa. La investigación en el siglo XIX (predominantemente masculina) tenía claro que los cerebros femeninos no tenían tantas habilidades como los masculinos por una simple razón: no las iban a necesitar. Se llegaba a plantear incluso la exposición de las mujeres a la educación como un peligro para sus cerebros.
Con lo cual, desde aquí partimos del primer error: no partían de un lugar de curiosidad y apertura a los posibles resultados de la investigación, sino que se buscaba contrastar y encontrar evidencia sobre aquello que pensaban tener muy claro.
¿Y qué era eso que creían tener tan claro? Que cada cerebro, acorde al sexo al que perteneciese esa persona, definía de manera diferencial un perfil de personalidad y un temperamento concreto e inmutable. De esta forma, los cerebros femeninos nacían dotados de mayores habilidades para las emociones y empatía, mientras que los masculinos eran mucho más capaces de comprender sistemas, tenían una mayor inteligencia espacial y en general tendían a ser más firmes. Y esto, como decíamos, no podía cambiar puesto que venía determinado por unos genes fijados desde el nacimiento.
En el s.XIX se pensaba que los cerebros de mujeres venían dotados genéticamente de una mayor habilidad para las emociones y la empatía, pero que eran mucho más torpes de cara a la inteligencia espacial, a diferencia de los cerebros masculinos.
También afirmaban algunas “evidencias” más, como por ejemplo el orden de inteligencia de cada persona se organizaba de la siguiente manera:
- Hombres blancos
- Mujeres e infancia
- Clases bajas
- Otras razas
Por tanto, sabemos que los métodos eran muy rudimentarios: se utilizaban, por ejemplo, semillas con los que rellenaban los cráneos de cara a estimar el peso del cerebro que hubieran contenido, se asumía que un mayor peso cerebral era equivalente a una mayor inteligencia o trabajaban únicamente con cerebros procedentes de cadáveres. Sin embargo, tal y como señalábamos más arriba, la investigación de la época se planteaba desde el status quo y no estaba desprovista de consideraciones morales, algo desde luego, que no puede ser criterio válido ante nociones científicas.

"La investigación sobre la diferenciación de cerebros por sexos partía de premisas que trataban de demostrar a toda costa, no libres de consideraciones de tipo moral."
¿Y qué sucede en la actualidad?
En el momento presente seguimos encontrando investigaciones que afirman encontrar evidencia de estas diferencias. Sin embargo la neurocientífica Gina Rippon halla que muchos de esos estudios han sido refutados por investigaciones posteriores en las que se mantenían las mismas condiciones. Por otro lado parece haber un cierto sesgo en la presentación de los datos que en ocasiones puede llevar a conclusiones poco claras de los verdaderos hallazgos.
La neurocientífica Gina Rippon señala con frustración el enorme interés mediático en sostener la hipótesis de que nuestros cerebros nacen diferentes según nuestro sexo.
La distinción principal en las facultades intelectuales de los dos sexos se muestra en el hombre que alcanza una eminencia más alta, en cualquier cosa que emprenda, que la que puede alcanzar la mujer, ya sea que requiera un pensamiento profundo, la razón o la imaginación, o simplemente el uso de la los sentidos y las manos…”
Descenso (1871), vol. 2, págs. 327. Darwin
La subrepresentación de mujeres científicas en universidades de élite puede deberse en parte a diferencias "innatas" entre hombres y mujeres”
H. Summers Presidente de Harward (2005)
Pero entonces, ¿son exactamente iguales?
No exactamente. La realidad que nos encontramos es que es muy complicado encontrar dos cerebros iguales, independientemente de su sexo. Sabemos que de manera biológica, por una explicación genética no podemos encontrar diferencias entre los sexos, pero sí diferencias individuales ajenas a este.
También sabemos a través de la neurociencia que nuestro cerebro es altamente flexible y está en constante cambio. Es lo que se denomina neuroplasticidad, y da lugar a que todas y cada una de las experiencias que transitemos a lo largo de nuestra vida dejen una impronta en nuestro sistema nervioso central.
A pesar de que a nivel genético no haya evidencia de diferencias significativas, cuando analizamos cerebros de personas que ya han sido influenciadas por una larga tanda de vivencias, así como la propia influencia del contexto socio-cultural sí las podemos hallar.
Sabemos que no nacemos con diferencias asociadas a nuestro sexo, sin embargo, al vivir en un mundo que trata de manera diferencial a las personas según el sexo estas diferencias surgen con el desarrollo de la misma.
¿A qué se debe? Actualmente nos movemos dentro de un contexto patriarcal que trata de manera diferente a mujeres y a hombres.
Gina Rippon encontró que el género (que son todas aquellas conductas aprendidas acorde a los roles sobre cómo ser en función del sexo –parte biológica-, mujer u hombre) se hace latente en las figuras de las criaturas desde incluso antes del nacimiento, exactamente desde la semana 20, que coincide con el momento en el que es posible conocer el sexo.
Además, encontró que las criaturas entre los 0-2 años, al poner en juego la conciencia social, seguían siendo afectadas por conductas exclusivamente de género.

El género divide el mundo en dos y esto sí tiene implicaciones en la neuroplasticidad de nuestro cerebro y con ello, en cómo este se va moldeando. Mientras a las niñas les damos juguetes asociados a cocinar, cuidar, maquillar y vestir; a los niños, juguetes de construcción y aventuras que además de expandir su autoconcepto, estimulan la inteligencia espacial.
“El cerebro refleja las vidas que han vivido, no el sexo de la persona. Un mundo diferenciado por géneros produce cerebros diferenciados por géneros”
En el documental de la BBC No more boys and girls: Can our kids be gender free? 2 se encontraron cambios significativos en los cerebros de las criaturas tras varias semanas de modificar el entorno escolar y librarlo del género, así como diferenciaciones en las activaciones de las zonas cerebrales que se correspondían con creencias de baja autoeficacia más presentes en niñas. En este artículo os contamos un poco más cómo funcionan estas creencias en nuestro rendimiento.
¿Te ha resultado interesante? ¿Te gustaría darnos feedback? Recuerda que estamos disponibles a través de nuestro FORMULARIO DE CONTACTO. Te invitamos a que te suscribas a nuestra Newsletter si quieres recibir mensualmente material que puede ayudarte a conocerte mejor.
Esperamos que te haya resultado interesante este artículo. Gracias por estar ahí.
Alba.
Equipo de A Pleno Pulmón.
Agradecimientos a @ds-stories, @rodnae-prod, @anna-shevchuk por su colaboración fotográfica.
Citas:
1Conferencia de Gina Rippon-‘El cerebro y el género‘ (castellano)
2Documental de la BBC: No more boys and girls: Can our kids be gender free?